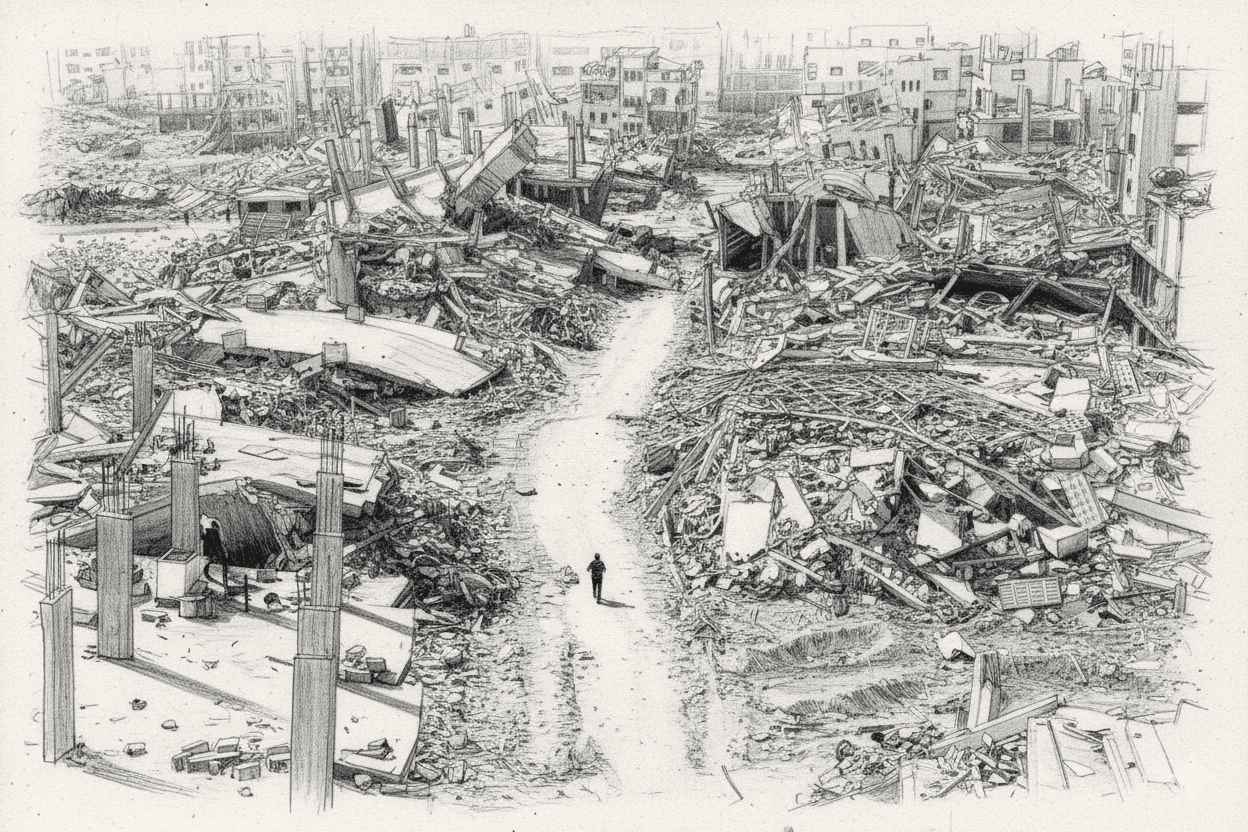En el actual contexto de cambio global, la Inteligencia Artificial (IA) llegó para quedarse. Frente a las incertidumbres geopolíticas, disrupciones tecnológicas y redefiniciones del orden global, resulta conveniente la introducción de la IA en el servicio público, sobre todo en la representación argentina en el exterior. La introducción de esta herramienta permite eficiencia, proactividad y anticipación. Como lo afirman el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) (2024) y Kissinger, Schmidt y Huttenlocher (2021), estamos ante una transición civilizatoria donde la política exterior debe repensar sus herramientas y principios fundantes.
Ante la emergencia de las grandes tecnológicas como nuevos actores en el escenario internacional, la noción de techplomacia1En 2017, el gobierno danés introdujo el concepto de «Techplomacy». Este término se refiere a la necesidad de desarrollar una política exterior enfocada en fomentar las relaciones entre los Estados y las empresas del sector «Tech», especialmente las grandes empresas tecnológicas (Big Tech Companies) (SELA, 2024, p. 29) surge como una respuesta diplomática interesante. Estas corporaciones, como Google, Amazon, Microsoft o Tencent, concentran un poder económico y una capacidad de influencia que rivalizan e incluso superan a los Estados-nación, demostrando una reconfiguración de la agenda global en áreas tan estratégicas como ciberseguridad, flujos de información y regulación algorítmica. Considerando la transformación del tablero internacional, surge una duda coyuntural que debe tener respuesta, ¿Puede la IA transformar la diplomacia sin vaciarla de su dimensión humana? ¿Está preparada América Latina y Argentina para asumir una estrategia propia de techplomacia en defensa de sus intereses internacionales?
Este artículo busca visibilizar las nuevas capacidades que tendría la diplomacia argentina en tareas de análisis de datos, automatización y coherencia discursiva. La IA no supone un reemplazo del cuerpo diplomático, sino un mejor funcionamiento del mismo. La incorporación a una estrategia nacional de techplomacia daría una mayor disposición y una mejor carta negociadora a la hora de una representación exterior empresarial y estatal coordinadas.
1. Un mundo de oportunidades
En estos últimos años, la incorporación masiva de tecnologías basadas en IA representa una ampliación en la capacidad de todos los rubros. Los actores internacionales son favorecidos, en particular, por la capacidad del procesamiento de grandes volúmenes de datos en tiempo real, donde se puede identificar patrones de comportamiento internacional, anticipar conflictos emergentes y simular escenarios de negociación con una precisión antes inalcanzable (Bano, Chaudhri y Zowghi, 2023, pp. 2-5). Estas nuevas estrategias pueden fortalecer significativamente el análisis estratégico y la toma de decisiones, dotando a las cancillerías de una inteligencia prospectiva mucho más eficaz.
Otra de las áreas clave que mencionan Bano et al. (2023) y el informe del SELA (2024) es la traducción automática multilingüe y el procesamiento semántico, ya que permiten seguir eficientemente debates multilaterales complejos (como los que se dan en el seno del G20, la ONU o la OMC) y superar barreras idiomáticas en la interlocución diplomática. También, la automatización de tareas administrativas en consulados o embajadas, la predicción de flujos migratorios o económicos y la detección temprana de crisis (humanitarias, sanitarias o energéticas) se encuentran entre los usos crecientes de la IA en contextos oficiales2Un ejemplo de ello es el Proyecto Jetson en Somalia, dónde se utiliza aprendizaje automático para analizar variables como precios de alimentos, lluvias y conflictos violentos, permitiendo predecir a corto plazo los movimientos migratorios forzosos. El proyecto colabora estrechamente con organismos como la ONU y la Organización Meteorológica Mundial (Portal de Datos sobre Migración, 2022). Para ello, alianzas con empresas tecnológicas internacionales o nacionales y cámaras sectoriales pueden proveer datos, infraestructura y financiación, impulsando la adopción de IA en la acción exterior de cada Estado.
Uno de los ejemplos más recientes y simbólicos es la adopción de una vocera virtual en el ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania. Victoria Shi opera como instrumento simbólico de representación para comunicar sus posiciones exteriores de forma sencilla, integrando elementos de la diplomacia pública con estética de inteligencia artificial (TN, 2024). También, la plataforma Diplo Foundation utiliza modelos aplicados como herramientas de práctica diplomática, explorando formas de integrar IA generativa en la redacción de acuerdos, la detección de inconsistencias jurídicas y la facilitación del consenso multilateral (Sokolowicz, 2024, p. 13).
No obstante, estas oportunidades deben ser interpretadas como una ampliación de la capacidad diplomática y no como su sustitución. Si bien la IA permite actuar con mayor agilidad y precisión en entornos complejos, no reemplaza la experiencia, el juicio político ni la sensibilidad interpersonal que exige la negociación internacional. En este sentido, la IA puede asistir en el arte de negociar, pero no sustituir la artesanía diplomática que requiere interpretar contextos, construir confianza y generar acuerdos sostenibles.
2. Riesgos y desafíos ético-políticos
La inclusión de la IA en la diplomacia también plantea una serie de riesgos relevantes que deben ser abordados con criterio político, normativo y ético. Desde esta perspectiva, Bano et al. (2023) destacan una serie de desafíos técnicos propios de los modelos de IA, por ejemplo, el concepto de “caja negra”, cuya definición se centra en la opacidad algorítmica que dificulta la trazabilidad de las decisiones, lo cual contradice los principios de transparencia y rendición de cuentas. Igualmente, cabe la posibilidad de que se generen sesgos sistemáticos incorporados desde sus datos de entrenamiento base, produciendo discriminaciones de género, raza o cultura, afectando la integridad del cuerpo diplomático.
A estos desafíos se añaden riesgos geoestratégicos. Kissinger et al. (2021) explican que las grandes potencias buscan controlar infraestructuras críticas y modelos de IA avanzados, ya que los consideran vitales para su seguridad nacional y punta de lanza en la carrera tecnológica global y competitiva. Además, la creciente innovación algorítmica vuelve obsoletos muchos marcos regulatorios, sumado a la creciente rivalidad entre Estados Unidos, China y la Unión Europea que profundiza la asimetría estructural digital. Bajo estas circunstancias, los Estados se ven obligados a cooperar con actores privados que, guiados por lógicas de mercado y recolección de datos, no siempre respetan principios de legalidad internacional. La falta de normas comunes multiplica el riesgo de una “anarquía digital” global, donde la competencia regulatoria se convierte en un nuevo terreno de disputa hegemónica.
En este contexto, el escenario internacional, ya marcado por crecientes tensiones y fragmentaciones, puede agravarse por la proliferación de deepfakes, que elevan el riesgo de desinformación, manipulación pública y pérdida de confianza diplomática. A ello se suman las “alucinaciones”3Se refiere a situaciones donde la IA genera información falsa inventada y sin fundamento, solo para ofrecer una respuesta al usuario. , respuestas falsas pero verosímiles generadas por la IA (Al Naib y Koziolek, 2024). En consecuencia, los principales actores mundiales promueven marcos regulatorios para la IA: por ejemplo, la Unión Europea avanza con su Artificial Intelligence Act, Estados Unidos mantiene un enfoque sectorial4Enfoque de desarrollo en el que distintos actores, como, por ejemplo, gobiernos, donantes y otras entidades, unen esfuerzos dentro de un sector concreto para lograr metas compartidas. y la República Popular China prioriza el control interno y la seguridad nacional (SELA, 2024).
3. Conclusión
América Latina enfrenta dificultades estructurales para incorporarse a la gobernanza global de la IA. Pese a avances nacionales aislados, la región aún carece de una estrategia coordinada, interoperable y sostenible. Las brechas de infraestructura tecnológica y de datos, la baja inversión en I+D y la limitada capacitación técnica dejan a los países latinoamericanos en situación de vulnerabilidad digital. Según SELA (2024), sólo una minoría definió marcos regulatorios coherentes o planes nacionales de IA, y menos aún los integró a sus agendas diplomáticas. Esta fragmentación impide que la región actúe como bloque en los foros multilaterales donde se fijan estándares internacionales de inteligencia artificial. En una acelerada transición tecnológica, América Latina corre el riesgo de convertirse principalmente en terreno de aplicación pasiva, sin capacidad real de influir en el diseño ni proteger sus intereses estratégicos (SELA, 2024).
Argentina participa del debate sobre inteligencia artificial, aunque de forma intermitente, desarticulada y sujeta al posicionamiento político del momento. A lo largo de los años se impulsaron planes, programas y resoluciones, como, por ejemplo, el Plan ArgenIA y la Mesa Interministerial sobre Inteligencia Artificial (MIIA), aunque nunca llegaron a coordinarse ni a sostenerse en el tiempo (Sokolowicz, 2024, pp. 10-12). La ausencia de una política nacional integral, combinada con la débil gobernanza de datos y el escaso interés público, limita la capacidad estatal para diseñar e implementar soluciones tecnológicas de mediano plazo. En el ámbito diplomático abundan las oportunidades de cooperación con empresas, pero nunca logran concretarse. ¿Qué condiciones institucionales y políticas permitirían a la Argentina elaborar una estrategia propia de techplomacia? Tal vez la integración sistemática del sector empresarial sea una agenda pendiente. Argentina cuenta con una serie de grandes empresas tecnológicas capaces de fortalecer su soft power a nivel mundial.
- 1En 2017, el gobierno danés introdujo el concepto de «Techplomacy». Este término se refiere a la necesidad de desarrollar una política exterior enfocada en fomentar las relaciones entre los Estados y las empresas del sector «Tech», especialmente las grandes empresas tecnológicas (Big Tech Companies) (SELA, 2024, p. 29)
- 2Un ejemplo de ello es el Proyecto Jetson en Somalia, dónde se utiliza aprendizaje automático para analizar variables como precios de alimentos, lluvias y conflictos violentos, permitiendo predecir a corto plazo los movimientos migratorios forzosos. El proyecto colabora estrechamente con organismos como la ONU y la Organización Meteorológica Mundial (Portal de Datos sobre Migración, 2022)
- 3Se refiere a situaciones donde la IA genera información falsa inventada y sin fundamento, solo para ofrecer una respuesta al usuario.
- 4Enfoque de desarrollo en el que distintos actores, como, por ejemplo, gobiernos, donantes y otras entidades, unen esfuerzos dentro de un sector concreto para lograr metas compartidas.